
La nave de los locos
En 1961, Michel Foucault presenta su tesis doctoral, intitulada Historia de la locura en la época clásica. Obra que pasará a la posteridad por su rigurosidad y carácter inédito. Nos adentramos a partir de dicho texto en los desfiladeros de la genealogía y la arqueología foucaultiana a propósito del fenómeno de la locura, no bajo la forma de un examen inocente del pasado clásico europeo, ni de un historicismo académico, sino de una fina interrogación de esa ficción que ha sostenido la dialéctica de la pareja Razón-Locura y Sabio-Necio.
Una aproximación a la locura
La Stultifera Navis, la nave de los locos, es la referencia foucaultiana que hace alusión directa al libro de Sebastian Brant, intitulado “La nave de los necios”, publicado el año 1494 y considerado el más importante en la literatura alemana del siglo XV. El escrito alsaciano relata el viaje de más de un centenar de curiosos personajes a Locagonia, el país de la locura. Para el lector moderno, es acaso una sorpresa advertir que entre estos personajes “necios” y/o “locos” se cuentan los insolentes, los viciosos, los desenfrenados, los peresozos, los glotones, los presuntuosos, los soberbios, los blasfemos. Se vislumbra así de qué manera la locura no ha englobado siempre los mismos elementos y personajes, y cómo, además, se ha visto sometida a transformaciones no naturales, sino discursivas.
El tema de los necios cobró un protagonismo tal en la época de Brant, que encontró pocos años después resonancias en el campo del arte, particularmente en la brocha de Hieronymus Bosch (c. 1450-1516), quien elabora el famoso cuadro “La nave de los locos”, conservado actualmente en el Museo del Louvre (pueden verlo en este link: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010062860). En La nave de los locos, traducida al latín en 1497 y difundida por toda Europa, la locura se plantea, a manera de sátira, como un espejo en el que se puede reflejar todo lector a partir de las costumbres y vicios de la época. Se presenta, asimismo, como una mágica escoba que barre todo lo que se opone a la comprensión de las verdades más profundas y serias de la vida. Interpretación que se muestra completamente ajena a la de nuestra era, en la que el loco no es ni siquiera el que se opone a la razón, sino el que está fuera de ella y, en consecuencia, de la sociedad misma.
Será esta dimensión de la exclusión aquella que Foucault someterá a análisis en su tesis doctoral. Para ello, enseñará cómo ya en torno al fenómeno de la lepra, por ejemplo, se van introduciendo en la cultura toda una serie de acontecimientos que van introduciendo su desaparición al final de la edad media en el mundo occidental. Este viraje no habría de adjudicarse necesariamente a las prácticas médicas de la época, sino mejor al mancomunado esfuerzo de conformación de un movimiento instituido y entronizado con ímpetu en las entrañas de la sociedad: la segregación. Maniobra de la subjetividad de la época que, en lugar de buscar la supresión de la lepra, la mantiene a una distancia sagrada. Con todo, lo que sobrevivirá a ella serán los valores e imágenes que habían constituido al personaje del leproso: permanecerá el sentido de su exclusión.
Se trata de la permanencia ineluctable de juegos de exclusión que permanecerán distribuidos en nuevos protagonistas, a saber, los pobres, los vagabundos, los muchachos de correccional, y las “cabezas alienadas”. Con ello se arriba a una de las hipótesis centrales de Foucault: es en el fenómeno de la locura donde debe buscarse la verdadera herencia de la lepra. De ahí en adelante, se localizará desde el siglo XIV al XVII, un esfuerzo renovado por encarnar el mal, una magia de purificación y de exclusión. Signo inequívoco de ello será la aparición de el El narrenschif, la nef des Fous, una composición inspirada en el viejo ciclo de los argonautas, los héroes que navegaron desde Págasas hasta la Cólquide en busca del vellocino de oro, comandados por Jasón.
La expulsión de los locos no tiene todo su sentido en el solo nivel de la utilidad social, que equivaldría a esgrimir la conservación de la sabiduría al costo de la segregación de los necios. Habría, además, en la potencia de los ritos un valor inadvertido y consustancial a dicha operación. Así, por ejemplo, el agua[1] no solo arrastra lejos al loco, también lo purifica, libra al hombre a la incertidumbre de su suerte. Es esta la situación liminar del loco, expuesto al margen, al afuera de la sociedad, pero en nombre del interior de la moral cultural. En pocas palabras: se margina al loco, pero se hace por su pacificación y purificación. Posición de carácter simbólico que se sostendrá hasta la altura de nuestra época, con solo que admitamos, dice de una manera bella y lúcida Foucault: “que la fortaleza de antaño se ha convertido en el castillo de nuestra conciencia”.
Hasta la segunda mitad del siglo XV, o un poco más, reinaba sólo el tema de la muerte. El fin del hombre y el fin de los tiempos aparecían bajo los rasgos de la peste y de las guerras. La reflexión versaba sobre esta consumación de la existencia, ese orden al cual ninguno escapa. Era la muerte como una presencia descarnada y horrorosa que amenazaba desde el interior mismo del mundo. Pero los últimos años del siglo (XV decíamos), esta gran inquietud da un giros que se expresa así: burlarse de la locura, en vez de ocuparse de la muerte. Del descubrimiento de esta necesidad, que reducía fatalmente al hombre a nada, se pasa a la contemplación despectiva de esa nada que es la existencia misma. Una nada que adquiere el rostro de la necedad y la locura. El horror delante de los límites absolutos de la muerte se interioriza en una ironía continua; se le desarma por adelantado; se le vuelve risible; dándole una forma cotidiana y domesticada, renovándolo a cada instante en el espectáculo de la vida, diseminándolo en los vicios, en los defectos y en los aspectos ridículos de cada uno.
“Ya está vacía la cabeza que se volverá calavera. En la locura se encuentra ya la muerte”(Focault, 1961, p.52).
La sustitución del tema de la muerte por el de la locura no señala una ruptura sino más bien una torsión en el interior de la misma inquietud. Se trata aún de la nada de la existencia, pero esta nada no es ya considerada como un término externo y final, a la vez amenaza y conclusión. Es sentida desde el interior como la forma continua y constante de la existencia. Poco a poco se vuelve silenciosa, cesa de decir, de recordar y de enseñar, y sólo manifiesta algo indescriptible para el lenguaje, pero familiar a la vista, que es su propia presencia fantástica. Liberada de la sabiduría y del texto que la ordenaba, la imagen misma de la muerte comienza a gravitar alrededor de su propia locura.
Con todo, el movimiento que parece resultar más inquietante, a la luz de la lectura foucaultiana, es aquél que supone la desaparición del poder de fascinación que en épocas anteriores a las nuestras llegó a ejercerse a través de las imágenes de la locura, y la aparición, actual, de un andamiaje manicomial que hace de la locura un fenómeno patologizado, digno de ser atrapado por las redes de los dispositivos médico-psiquiátricos. Diré, a manera de hipótesis, que tal transición se explica por la manera en que la relación del loco con el saber mutó: el loco, en su inocente bobería poseía el saber, y la bola de cristal, que para todos estaba vacía, estaba a sus ojos llena de un espeso e invisible saber: allí donde nadie veía y escuchaba nada, el loco era el único en hacer aparecer un saber, el saber delirante. Ahora, el loco se encuentra en estrecha oposición al saber, excluido y liberado del mismo, no tiene nada “sensato” por decir, pues el saber yace sobre los hombros de los administradores de la verdad, que son los “expertos de la locura”.
[1] Hipócrates recomendaba el agua fría como sedante para la melancolía, Celso para la locura triste, Areteo para el frenesí y el síncope.
Nota sobre la imagen que encontramos en la portada: Peregrinación de los epilépticos a la iglesia en Molenbeek,
viniendo por la derecha, grabado de Hendrick Hondius de 1642.
Este cuadro parece inspirado en La coreomanía, danzamanía, enfermedad del baile, manía de bailar o, popularmente, baile de san Vito, un fenómeno social que se produjo principalmente en los países centroeuropeos entre los siglos XIV y XVII. Se trataba de grupos de personas bailando de manera irregular, a veces miles a la vez. Esta afectaba a hombres, mujeres y niños, que bailaban hasta que se derrumbaban de agotamiento. Uno de los primeros brotes importantes fue en Aquisgrán, Alemania, en 1374, y se extendió rápidamente por toda Europa; un brote particularmente notable se produjo en la epidemia de baile de 1518 en Estrasburgo. Allí, a mediados de 1518. una mujer llamada Frau Troffea comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. Diversas personas se entregaron al frenesí sin descanso durante días y, al cabo de aproximadamente un mes comenzaron a sufrir invalidez en las piernas y ataques epilépticos. La mayoría murió como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Se desconoce el origen de esta «epidemia», aunque se supone que se trató de un caso de histeria colectiva.
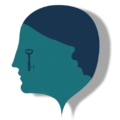
Muy interesante artículo sobre la locura, la cual en nuestro tiempo cobra muchos sentidos más pues estamos dentro de un orden social que ha cambiado sus andamiajes más antiguos. Quizás la locura siga siendo el mayor fenómeno de colectividad ahora más que nunca, creo que ante tanta complejidad son los psicoanalistas los que la abordan con más herramientas que los psicólogos, psiquiatras y seudo profesionales del buen vivir.