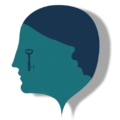El más allá de la vida abierto al ser hablante
Cuando Freud se pregunta por la muerte en el hombre lo hace a partir del concepto de pulsión. Ya en “Más allá del principio del placer” establece el binomio pulsión de vida–pulsión de muerte, afirmando que durante la animación de lo inorgánico se separan las pulsiones de vida y de muerte y que el misterio de la vida reside en la lucha antagónica de ambas (Freud, 1920). Mientras que, en el segundo capítulo de su texto “De guerra y muerte: temas de actualidad”, dice que la propia muerte no es representable mas sí anticipable: “es la muerte ejerciendo una fuerte influencia sobre la vida, según si se acepte correr el riesgo de la muerte o que se excluya el riesgo en una postura nada heroica” (Freud, 1915, p. 298), lo que plantea la idea de un más allá de la vida.
Este más allá de la vida no es metafísico, sino que está abierto al ser hablante por el lenguaje. Es un más allá que se materializa gracias a la sepultura, puesto que solamente para la especie humana el cuerpo muerto conserva su valor. De esta manera, la duración del sujeto, al estar sostenida por el significante, excede a la temporalidad del organismo, ya que el lenguaje otorga un margen temporal que Lacan (1960/2008) llama “el margen más allá de la vida”, un margen que hace referencia al cuerpo viviente, tanto en la anticipación del sujeto antes de nacer como en la memoria que de él se guarda a partir de la sepultura.
De este más allá de la vida que está abierto al cuerpo hablante, el personaje de Antígona es en sí mismo el ejemplo. Ella se debate entre dos muertes: la muerte orgánica de su hermano Polinices y su muerte simbólica, esta última muerte posible en la medida en que Polinices sigue existiendo en el orden del lenguaje, como cuerpo significante que aún representa algo para otros significantes. Si me sirvo de la referencia a la Antígona de Sófocles, es precisamente para introducir los cuestionamientos que guiarán este texto, a saber ¿qué relación guarda la pulsión y el cuerpo?, ¿qué concepción de cuerpo subyace a la teoría psicoanalítica? En lo que sigue, más que dar contestación, hilaré algunos desarrollos teóricos que acaso arrojen una luz para continuar pensando dichas incógnitas.
Partiré de la siguiente idea: el planteamiento central que a mi juicio recorre toda la obra freudiana con respecto al cuerpo y el yo podemos encontrarlo desde los “Manuscritos”, no obstante, es quizá en “El yo y el ello” donde es formulado con mayor claridad y precisión: “El cuerpo propio, y sobre todo su superficie, es un sitio del que pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas (…) el modo en que a raíz de enfermedades dolorosas uno adquiere nueva noticia de sus órganos es quizás arquetípico del modo en que uno llega en general a la representación de su cuerpo propio” (Freud, 1923, p.27). Dos aspectos son de particular interés en esta cita: el cuerpo es visto como un objeto otro y el dolor es paradigma de toda representación del cuerpo. Habrá que decir, con Freud, que el cuerpo siempre es visto a lo largo de la vida como un objeto otro y que esa otredad es también siempre una otredad doliente. Que el aparato psíquico tenga como tina de sus exigencias capitales el “convertir” ese cuerpo en propio es una tarea, digámoslo de una vez, imposible. Sin embargo, en el intento se irán efectuando diversas formas de darle cuerpo al cuerpo; formas siempre inacabadas y que tendrán en cuenta todas las tretas posibles del yo, las ideologías y las tecnologías culturales. Para Freud, el modo privilegiado mediante el cual se da esa apropiación del cuerpo es la investidura narcisista, la cual posibilita la relación de identidad entre el yo y el cuerpo; pero, en realidad, esa investidura lo que hace en el acto de apropiación es otorgarle cuerpo a lo in–corporeizable del cuerpo en tanto que otro. No es la única manera, pero en la perspectiva freudiana es una de las más importantes, ya que en ese “hacer” cuerpo se establecen, en importante medida, las condiciones y formas que dan sentido tanto a la posición del aparato respecto del otro como a lo otro. La posibilidad de que no se dé la investidura narcisista en el cuerpo llevará a que el otro sea imposible y a que lo otro se obture en una de sus vías privilegiadas: la psicosis, la clínica del narcisismo, las adicciones, la psicosomática, y los mal denominados trastornos de la alimentación son ejemplo incontestable de ello. En este sentido, se vislumbra en qué medida la característica primordial del yo en la obra freudiana, consiste en su dependencia de los modos en que se edifica el cuerpo; modos siempre evanescentes y que responden a la presencia de la alteridad en el cuerpo y en el yo.
Ahora bien, ¿en qué punto se consolida el cuerpo?, ¿hasta qué punto se hace cuerpo? ¿es posible que, en la adolescencia, o en la edad adulta se deje de hacer cuerpo y no se trate más sino de una reedición de lo que en la infancia hizo cuerpo? Al respecto, habrá que decir que ubicar un límite para la construcción del cuerpo equivaldría a afirmar que en la adolescencia o la adultez ya no hay satisfacción narcisista, cuando, contrariamente, nunca deja de haber. Se sigue haciendo cuerpo por cuanto la emergencia de nuevos modos de satisfacción encuentran cabida en la dinámica de las subjetividades, cuestión que corresponde con el tempo corriente de la sexualidad humana.
En efecto, aquí se ha pisado un terreno que no puede ser comprendido más que a partir de lo que nos enseña el concepto de pulsión. Freud, siempre que habló de la pulsión, hizo hincapié en la palabra satisfacción (Befriedigung), mientras que del lado del deseo siempre acentuó la palabra “realización” o “cumplimiento de deseo” (Wunscherfüllung). La paradoja freudiana de la pulsión de muerte y del más allá del principio del placer, es que el ser humano al estar atravesado por el significante tiene como bien supremo algo que no es placentero. De ahí que la ética freudiana tome especial distancia con la ética aristotélica: la búsqueda del hombre no es precisamente la de su bien, y sí la del goce que se encuentra del lado del mal.
Es por lo mismo que el encuentro entre los sexos no se reduce a los fines de la reproducción, ni a las hormonas, ni a los nervios —en suma, al bazar de la naturaleza —, pues en el tornasol del mundo, el sujeto se asemeja a la figura de un camaleón enloquecido por una infinidad de colores: todos le gustan y todos podrían absorberlo; en esa vía, la pulsión se pone en órbita y describe una espiral sin fin. Lo que Freud vislumbra es que, si bien la pulsión es el empuje a la satisfacción, las variaciones de ese empuje están vinculadas con lo libidinal. Así, es posible que alguien conquiste una cuota de satisfacción aún en los confines del dolor que supone un latigazo o, por ejemplo, que se reconozca en la impotencia del hombre una fuerza invertida para impedir la realización del acto sexual. Se encuentra así delimitada la condición de posibilidad del goce humano a partir de su imposibilidad de satisfacerse sin la intermediación del otro.
Este acento del carácter pulsional que enturbia y enloquece al cuerpo encuentra en Freud (1905) su formulación magistral: “Pero además, tal como ocurre en el caso del chupeteo, cualquier otro sector del cuerpo puede ser dotado de la excitabilidad de los genitales y elevarse a la condición de zona erógena (p. 167). Es de particular interés en esta frase el movimiento que consiste en “elevar” una parte del cuerpo, para que adquiera la condición de zona erógena. Lo elevado ¿acaso adquiere estatuto de cuerpo? Con Freud, podemos decir al respecto que la condición erógena no es biológica, sino que tiene que ver con una donación, es dada por el otro. Y bien, la idea de las zonas erógenas como elevación no termina por desembrollarse a partir del concepto de apuntalamiento, aunque esta operación intervenga en su desarrollo. Cuando Freud postula un elevamiento a partir del cuerpo de la necesidad y del otro está proponiendo que el cuerpo articulado en zonas erógenas se despliega en un espacio “entre” el cuerpo de las necesidades (que es el cuerpo de la Hilflosigkeit, del desvalimiento original del infans) y el cuerpo del otro. Ahora bien, el “entre” no implica un lugar perpetuado por la relación con otros dos lugares del mismo orden. Añadiría que el cuerpo, como lugar que abre y separa, es él mismo un cuerpo nunca terminado ni cerrado, que permite constantemente la institución de diferentes modalidades de hacer cuerpo que son el acontecimiento que se produce en el encuentro con el otro y lo otro.
Ya Lacan (1949/2013) a partir de su “Estadio del espejo”, describió con lucidez la satisfacción propia que supone la identificación del sujeto concebida como desamparo orgánico original a lo que podemos designar como la imagen corporal completa. Esta satisfacción se encuentra en la experiencia bajo el nombre del júbilo del infante que aún no domina su cuerpo; el júbilo, por tanto, frente a la completud especular que conquista con su presencia frente al espejo: de ahí en adelante, el sujeto quedará capturado en la imagen, y lo imaginario, en tanto matriz, se edificará como función esencialmente vital. El rasgo característico de esta satisfacción se sitúa en la imperfección o, si se quiere, en el desfasaje que se instaura entre el Innenwelt y el Umwelt. De modo que no se trata de una satisfacción procedente de una completud natural, sino de una satisfacción lograda y vehiculizada por la disonancia entre el organismo y el cuerpo, en tanto imagen. En efecto, cuando Freud habla de narcisismo es para señalar el amor al cuerpo propio, el autoerotismo, la acumulación de libido en el yo, el yo como objeto para la pulsión o bien, el yo buscándose por medio de la elección de objeto narcisista a través del semejante. El cuerpo del narcisismo, que encuentra apoyatura en la unidad imaginaria, incluye todas las representaciones que el yo podrá efectuar sobre su funcionamiento biológico. En ese sentido, cuando un yo habla o piensa acerca de su corazón o sus pulmones, lo está haciendo desde la “ex–sistencia” de un cuerpo-unidad que nos remite a la concepción cartesiana. Con ello no se borra, valga la salvedad, la existencia de un organismo biológico, que se deteriora y que se ve afectado en su materialidad.
En coherencia con lo mencionado, habrá que señalar que a pesar de que la experiencia de la unidad-imagen es capital para la existencia del yo, la marca de lo trágico está desde entonces presente. Recordemos en este punto cómo relata Ovidio (2008) el descubrimiento de Narciso: “¡Ese soy yo!, me he dado cuenta, y mi reflejo no me engaña; me consumo de amor por mí mismo (…) Lo que ansío está conmigo; la posesión me deja desposeído ¡Ojalá pudiera separarme de mi cuerpo!” (p. 345). Se comprende de esta manera el señalamiento de Freud en el sentido de que el yo tiene que apoderarse del cuerpo, el cual antes que nada surge para el yo como un objeto otro. Cuerpo garante de la existencia del yo, pero también cuerpo que apresa, que recorta e imposibilita ir hacia el objeto amado aun siendo este el yo mismo; es decir, el cuerpo propio será inexorablemente un límite para el narcisismo secundario.
La libido narcisista, entonces, impulsa al dominio de lo que se nos presenta bajo la forma del cuerpo, la imagen del otro y que perfila en el horizonte la emergencia de la agresividad. He aquí, así delineada, la juntura, la reunión de las pulsiones divididas en su momento por Freud en pulsiones de vida y pulsiones de muerte, y que nos permite hablar de “la pulsión”. Sin duda, nos encontramos en este punto con la idea del surgimiento del cuerpo en tanto que cuerpo viviente, afectado por el lenguaje y atravesado por la dialéctica intersubjetiva. La muerte en cuestión, de allí en adelante, habrá que situarla del lado de la caducidad de la función histórica del sujeto. Y con ello, pronto se comprende que lo que se halla bajo la pluma de Freud con el nombre de muerte no es la muerte biológica, sino el más allá que se le abre al ser hablante, la muerte simbólica.
La pulsión, como he intentado mostrar, articula una comunidad intersubjetiva a partir de la que se instituye la referencia a un cuerpo que introduce la posibilidad del ser y, en ese mismo movimiento, el no ser. Digamos por tanto que el animal identifica el ser y el cuerpo, mientras que el ser hablante, a partir del instante en que es sujeto del significante no puede identificarse a su cuerpo, y por eso este competerá no al ser, sino al tener. Se tiene un cuerpo, del cual se puede prescindir como en el suicidio, o el cual se convierte en sede de invenciones que responden a la pregunta ¿qué hacer con el cuerpo? Tatuajes, ejercicio, cirugías, etc., son algunas de las respuestas que se unen al horizonte de las subjetividades contemporáneas. Como mencioné con anterioridad, ello concierne a modos de darle cuerpo a lo incorpóreo, a la dialéctica del sujeto y el Otro. En este sentido, en cuanto al plano de la constitución subjetiva, deberá reconocerse como transgresión epistémica el hecho de despojar al cuerpo y a la pulsión del campo del lenguaje para llevarla a terrenos ajenos, allí donde se entremezclan con los procesos desarrollados en la materia inanimada.
No puedo más que desdeñar el intento por cerrar con el candado de la verdad las preguntas que inquietaron el ejercicio de reflexión que aquí hemos propuesto. Como se ha visto, el cuerpo y la pulsión pueden pensarse como ficciones indispensables para organizar teóricamente la realidad de un destino: la del ser hablante. Empero, es menester continuar con el indeclinable esfuerzo por dilucidar sus puntos de articulación o de emancipación, sus aportes a la clínica, así como sus novedades y transformaciones según los impasses y particularidades inherentes a las lógicas de nuestra época.
Referencias
Freud, S. (1905). Tres ensayos sobre teoría sexual. En J. L. Etcheverry (Traduc.). Obras completas, vol. VII. Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1915). De guerra y muerte: temas de actualidad. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras (J. L. Etcheverry, trad.). Argentina: Amorrortu
Freud, S. (1979). Más allá del principio del placer. Psicología de las masas y análisis del yo y otras obras (J. L. Etcheverry, trad.). Buenos Aires: Amorrortu (1920).
Freud, S. (1923). El yo y el ello. En J. L. Etcheverry (Traduc.). Obras completas, vol. XIX (p.1
63). Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1914). Introducción del narcisismo. En J. L. Etcheverry (Traduc.). Obras completas, vol. XIV (p.92). Buenos Aires: Amorrortu.
Lacan. J. (1949/2013). El estadio del espejo como formado del yo (je) en la experiencia psicoanalítica. Escritos 1. Argentina: Paidos.
Lacan, J. (1960/2008). La ética del psicoanalisis. Seminario 7. Buenos Aires: Paidós.
Ovidio (2008). Metamorfosis. Libros I-V. Madrid, Biblioteca Gredos, p. 344.