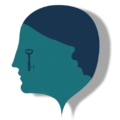Acción sin daño: la singularidad como principio en el trabajo con víctimas
La reflexión que me propongo desplegar, en lo que sigue, se concentrará fundamentalmente en el desarrollo de una propuesta de trabajo que sitúa la singularidad como principio y condición sine qua non para el trabajo con víctimas. Para ello, parto de la hipótesis de que la singularidad es un concepto nodal que orienta diferentes perspectivas que, desde Latinoamérica, pero no solo para ella sino para el mundo de las ciencias sociales y humanas en su conjunto, inauguran un escenario de intercambio y de diálogo con el psicoanálisis, a partir del cual es posible la consolidación de un proyecto que interviene decisivamente en la discursividad propia de la acción social-comunitaria sin daño.
Para ello, quiero comenzar destacando una de las apuestas más actuales en el trabajo con víctimas y no solo con ellas que lidera el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. Y esto porque desde allí se puede ubicar una voluntad de verdad que se hereda del proyecto de la modernidad. Ahora bien, ¿a qué equivale dicha voluntad? A la búsqueda incansable del esclarecimiento de la verdad de los hechos objetivos; operación que inserta dentro de la lógica del discurso a una nueva forma de subjetividad: la víctima. Nueva unidad categorial a la que paulatinamente y desde diferentes escenarios político-sociales se le han concedido competencias en el sostenimiento de procedimientos e instrucciones institucionales. Lo que me interesa señalar es que luego de esa metamorfosis el sobreviviente del conflicto armado empieza a ser un eslabón en una cadena que funciona como eje sobre el cual se producen discursos, teorías, métodos, enunciados, etc., a propósito del modo en que se ha de tratar a esa ontología del ser-víctima.
Esta apuesta por la verdad que les expongo es un claro ejemplo de lo que movilizó la creación de un enfoque como el de la Acción sin daño. Recordemos que este último parte de la premisa de que las organizaciones, agencias y demás instituciones que prestan ayuda humanitaria, además de contribuir a la reducción de brechas y mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, también pueden generar un daño que no ha sido calculado. En efecto, y esto seguramente no es extraño para ninguno de nosotros, el afán por establecer la verdad, o bien por acallarla, ha motivado conflictos y desavenencias que empiezan justamente cuando se requiere definir de qué verdad se está hablando.
Encontramos respuestas militantes de diversas agrupaciones que toman el clamor de la verdad como una de las pocas vías para enfrentar la cotidianidad de la guerra y el silencio que se ha querido imponer sobre muchas víctimas por parte del Estado y los diversos actores armados ilegales. Apuestas, entonces, que toman la verdad como el resorte de una acción en la cultura para las víctimas. Por otro lado, encontramos el giro que supone la capitalización de la verdad, entendida como la recuperación de la obscenidad en que se convierte la verdad cuando se la positiviza y expone a los fines del interés del individuo separado de su lazo social. Pensemos esto, por ejemplo, a partir de la confesión pública de crímenes, de “la verdad de los hechos” que buscan el perdón o el acuerdo social, pero que no eximen a su ejecutor de seguirlos cometiendo, o que acentúan el dolor de la pérdida de una víctima en la medida en que actualizan a nivel del recuerdo lo que se presenta como insoportable.
El límite entre estas dos operaciones que menciono puede ser muy difuso. Es por ello que considero fundamental rescatar el valor operativo que yace en la noción de la singularidad para cualquier apuesta que se piense con relación al trabajo con las víctimas. Y esto, porque es un principio no solo del discurso psicoanalítico, sino que aparece como eje rector en el seno teórico de diversas apuestas que, desde Latinoamérica, se han constituido en proyectos de investigación y referencias centrales en el proceso de construcción de conocimiento en las ciencias sociales. De esta manera, creo justificado afirmar que la Investigación acción participativa, uno de los fundamentos del diplomado en Acción Sin Daño, de la mano de otras teorizaciones que cobran fuerza particularmente en la década de los 70, como la Teoría de la Dependencia y la Teología de la Liberación, cultivan un campo en el que se busca dejar hablar al sujeto para ver aparecer esa palabra que interroga y fisura la verdad tal como la solemos concebir, es decir, como dato razonado y anticipado. Se trata, así expresada, de una apuesta compartida de lleno por el psicoanálisis.
Ahora bien, el punto en común que en esta reflexión quiero destacar, es que si se extrae la fórmula de la singularidad como el principio sobre el cual convergen estas apuestas, se lograr conquistar y sostener la idea de que solo bajo esta consigna orientadora es posible escuchar la verdad que comanda al sujeto que hay en una víctima, es decir, al sujeto rechazado y olvidado por los tribunales de justicia, por los dispositivos de asistencia a las víctimas, por la memoria histórica y por la historia colectiva misma.
Primero, convoca la pregunta por la ética sobre la cual se asientan nuestras acciones en el marco de las instituciones nacionales, públicas, privadas y de cooperaciones internacional en el campo humanitario, esto es, la pregunta por una ética de la responsabilidad subjetiva y social. Segundo, pone sobra la mesa el interés por reflexionar en torno a las nociones de dignidad, autonomía y libertad y su significación en el marco del trabajo con la palabra del sujeto. Tercero, recupera una dimensión política, en la medida en que es una noción desde la cual es posible, en el escenario del conflicto armado que nos concierne en calidad de interesados por lo que reclama nuestro país, la apertura necesaria de espacios que permitan sostener el interés por la subjetividad como vía para apostar por una nueva forma de conducirse ante la vida, según las lógicas y recursos de cada sujeto, teniendo en cuenta la función y significación del rencor, la venganza, la memoria, el olvido y el perdón en el marco de su historia.
Finalmente, dejaré planteada una de las hipótesis centrales que se despliegan de esta exposición y que indican un posible horizonte de trabajo: es desde una lectura de la singularidad, tomada como principio, que se puede integrar de manera argumentada la idea de la innovación, la transformación y la invención en el trabajo conjunto con víctimas. Con esta idea nos aproximamos a la comprensión del por qué cada comunidad encuentra diversas respuestas ante lo traumático: piénsese en el Cineclub Itinerante organizado por los habitantes de los Montes de María; en la creación y puesta en escena de la obra teatral “Antígona, Tribunal de mujeres” por las Madres de Soacha; en la elaboración de muñecas, colchas bordadas y cuadros de tela por parte de las Abrazadas del oriente antioqueño; o en la adopción de cadáveres sin identificar que bajaban por el río, como práctica de duelo efectuada por los habitantes de Puerto Berrío. Nuevos modos singulares de enlazar aquellas marcas que tejen la existencia, de inventar un saber hacer con relación a lo que ha quedado como cicatriz y que nos enseñan la importancia de tener en cuenta lo que cada sujeto, en cada comunidad, puede inventar con la ayuda del Otro social para rehuir a la conformación de una forma de estar y ser en el mundo marcada por la fuerza de la violencia, la impotencia, y la indiferencia.