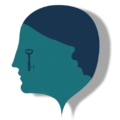Autismo: esas otras voces
Conmemorar el mes del autismo es, entre otras cosas, un esfuerzo por rescatar del mar del olvido a esas otras voces que, en lo cotidiano, suelen ser objeto de la indiferencia y el prejuicio. Sin duda, es preciso entender con la palabra autismo la configuración de un mundo propio que se cierra sobre sí mismo. La mirada que apunta al vacío, la escasa iniciativa por dirigirse a otro, el mutismo, los movimientos repetitivos, las explosiones espontáneas de ira acompañadas de golpes contra sí, la mismidad relativa a los objetos circundantes, etc., son características que ilustran la presentación fenomenológica típica de su diagnóstico, pero no la única. También habría que subrayar el interés por los objetos (que sirven incluso como borde [1] y sobre el cual se despliega toda un esfuerzo creativo), el aprendizaje particular que extraen examinando a los otros, los rasgos humorísticos propios, etc.
Esta forma de funcionamiento singular encuentra múltiples formas de presentarse, que no deben presagiar, como suele pensarse, un destino trágico que deba aceptarse con desconsuelo y resignación. Se dice del autismo que es incurable, pero lo es también el inconsciente y la división subjetiva. Con lo cual, esta dimensión de la incurabilidad no agota la posibilidad de una invención personal, esto es, de construir un saber arreglárselas con el padecimiento. Tal como sostiene Tendlarz, el diagnóstico no vaticina un futuro[2]. Por el contrario, puede conducir de manera precipitada al empleo de protocolos y pedagogías estandarizadas que toman la singularidad por simples fenómenos concebidos desde una lógica deficitaria, es decir, aquella según la cual el autismo se definiría por un conjunto de ausencias, fallas, dificultades, obstáculos, que se presentan como tal siempre en comparación a un ideal de “normalidad”.
Escuchar al autista[3], escuchar esas otras voces, implica reconocer la particularidad de un sufrimiento sin hacer de él una identificación generalizada (no más que una etiqueta diagnóstica). Se trata de una posición decidida: acompañar al autista en su peripecia hacia el encuentro de su solución, y avanzar en una posición ética que incluya la subjetividad allí donde solo se ve el trastorno. Un acompañamiento que no se sostiene bajo la consigna de “darle amor”, sino más bien a partir del esfuerzo por situar las formas en que el deseo del Otro puede angustiar y, sobretodo, las construcciones del borde que el autista se procura para hacer frente a ese deseo.
El eje de la discusión no será entonces qué modelo concreto de institución responde a estos objetivos, sino de qué manera cada una de las instituciones habidas o por haber puede adaptarse a esta orientación. De no ser así, el autista, aislado en el lugar de déficit, no recibirá más que una demanda insoportable de integrar “lo que le falta”, esto es, el saber controlarse, ser autónomo, hacer las cosas en un tiempo establecido, lograr corresponder a la presencia del otro, no oponerse y ser pacífico.
El psicoanálisis, por su parte, ofrece un dispositivo legítimo para acoger un tratamiento posible para el niño autista. En 1975, Lacan precisa que si los autistas no escuchan es porque se están escuchando a sí mismos. Y eso sería justamente lo que hace que no los escuchemos, el hecho de que ellos no nos escuchan a nosotros[4]. Poseen un lenguaje, pero no disponen del llamado ni de la palabra, lo que vuelve problemático todo lo que es relación y comunidad. En otras palabras, para el autista, el Otro no existe, lo cual implica hacer hincapié, en lo que a la dirección de la cura respecta, en que el Otro debe constituirse, debe nacer —como dirían los Lefort— a partir del llamado. De esto se desprende que si el lenguaje no dispone del llamado es un lenguaje sin Otro[5].
Sin ese Otro el autista queda inmerso en lo real, un real en más a partir del cual, en la clínica, busca crearse un menos. He aquí que el psicoanálisis avanza y apuesta por un artificio transferencial sobre el cual se inaugure la posibilidad de establecer un lazo sutil, así como una suerte de corte entre el autista y el Otro real que se vive como invasivo. En ese escenario, la palabra del analista, que no es sin su deseo, hace las veces de una suplencia de la carencia simbólica, en un intento por introducir un orden simbólico que regula la invasión de lo real, esto es, de permitir el funcionamiento de una localización del goce[6], que se puede pensar como el señalamiento de un agujero[7] en la completitud de lo real, a partir del cual el autista puede intervenir en el mundo en nombre propio ya no solo bajo la forma de la imitación o la iteración, sino de la creación.
Referencias
[1] Tomo la noción de borde en el autismo trabajada por Maleval, J, C., La différence autistique. 2021.
[2] S. Tendlarz, y P. Álvarez. ¿Qué es el autismo? Infancia y Psicoanálisis. Grama ediciones, 2020, 31.
[3] Según el título de la obra de Jean Claude Maleval ¡Escuchen a los autistas!
[4] J. Lacan. Conferencia en Ginebra sobre el síntoma. Traducción de Rodríguez Ponte. Escuela Freudiana de Bs. As. (Sin datos editoriales) (1975). La cita textual se lee como sigue: “Es justamente lo que hace que no los escuchemos. Es que ellos no lo escuchan a usted. Pero, en fin, seguramente hay algo para decirles.”.
[5] Miller, J.-A., Los signos del goce, Paidós, Buenos Aires, 1998, 109-118. Allí se lee: “¿Qué diferencia hay entre el grito y el llamado? El llamado supone al Otro”.
[6] En el autista es posible ubicar una especie de objeto siempre acoplado al sujeto, que lo acompaña sin remedio, al que el sujeto se dirige como un verdadero órgano suplementario. Véase: E. Laurent, Hay un fin de análisis para los niños,
[7] Tendlarz concibe este agujereamiento como un corte sobre los objetos de la demanda pulsional: la voz y la mirada.